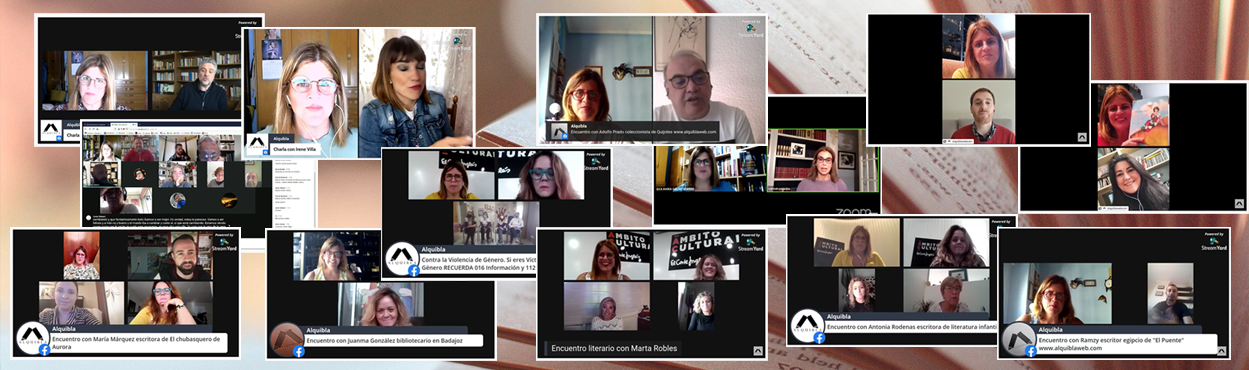Escritora, dramaturga y figura muy importante de la literatura. Es miembro de la Academia de Ciencias y Arte de Rusia de Pyotr. Se graduó en la Facultad de Periodismo de la Universidad Estatal de Azerbaiyán. Es directora del Centro Estatal de Traducción de la República Azerbaiyana y es Jefa de redacción de la publicación de literatura mundial “Xazar”. También es autora de novelas como “El tercer piso”, “La noche de sábado”, “Tránsito”, “Sólo”, “Afluencia de gente”, “Escritura”, “Novela, ensayo, historia”, de la obra compuesta en dos volúmenes “Obras escogidas” y de diferentes piezas como “Con el alma en la boca”, “Actriz”, “Él me ama”, “La mujer que se tiró bajo del tren”, “Mansur Hallach”. También ha realizado las traducciones de “El otoño del patriarca” de G. García Márquez, “La telaraña del mundo” de T.Vulfun, y otras obras de célebres escritores sufistas como M. Nasafi, A.Gazali, İbn Arabi, Rumi a nuestro idioma natal. Basándose en algunas de sus obras se rodaron las películas “Gorriones”, “Festín”, “Noche”, “Castigo” y “La muerte de la liebre”. En el año 2000 defendió su tesis doctoral por la creatividad en la universidad de Viena. (S.Dohan. “Las escritoras en el orientalismo europea”). En el año 2015 fue galardonada con el reconocimiento de “Competiciones de las Obras de Escena Internacional” organizado por el Ministerio de Cultura de Turquía y por la Unión de Escritores de Europa y Asia.
Los gorriones
Quizás le temblaron las manos, quizás se distrajo, pero la taza llena de té que llevaba se le escurrió de las manos y cayó boca abajo. Junto con la taza, se le partió el corazón también. De nuevo lo que cayó al suelo era té con azúcar.
Al otro extremo del pasillo vio la cara de su madre con expresión de enfado. Cuando estaba tan iracunda, tenía un aspecto horrible que por poco le arrancaba el alma, incluso soñaba con su espantosa cara día sí y día no. En esos momentos, la gigantesca sombra de su madre lo cubría todo completamente, como si se hiciera de noche y todo cayera en profundas tinieblas. Entonces ella se queda sola en la completa oscuridad de su sombra, arrancándose el alma de miedo, y se convertía en pequeñas gotitas de agua, por las que los enormes pies de su madre pasaban por encima. La pisaba, aplastaba y la tiraba por el suelo. Y ella, sin fuerza, con sus miles de gotas derramas por el suelo, pedía socorro.
Echaba de menos a su abuela… Deseaba recostarse en su pecho, acurrucarse y esconder en su regazo. Pensó qué si estuviera allí, nunca más saldría de aquel lugar. Se quedaría allí. Leería, escribiría, dormiría y se despertaría ahí. El vientre de su abuela era tan grande y profundo como un océano, tanto que, si quisiera, hasta podría montar en bicicleta en él.
Su madre todavía la miraba desde el otro extremo del pasillo, y al mismo tiempo, apretaba sus dientes y puños y sus cabellos se erizaba.
Mientras recogía los trozos de cristal del suelo, algunos de ellos se le clavaron en las puntas de los dedos y la hicieron comenzar a sangrar. Su madre, mientras tanto, la observaba desde lejos con una respiración nerviosa, parecía incapaz de enfadarse con ella y gritarle, tal vez estaba cansada, o quizás la visión de la sangre en sus dedos la ablandó.
— ¿Eres torpe? — preguntó ella.
La voz de su madre sonó seca y grave como siempre.
Estaba temblando. Se levantó, guardó los trozos rotos del vaso en su falda y, caminando lentamente, salió de la cocina. Mientras caminada, sentía como le atravesaban por la espalda miradas llenas de espinas. Su madre también le asentía desde su habitación, e incluso, también le disparaba en sueños. La martilleaba desde el otro lado de la pared mientras tecleaba compulsivamente su máquina de escribir.
A veces soñaba con que su madre en su máquina de escribir como si se tratase de un carro de combate, se acercaba a ella retumbado… Y pulsando enérgicamente las teclas la acribillaba a balazos y plomo, tras lo cual ella caía muerta al suelo. Sin embargo, en algunas ocasiones, reuniendo sus últimas fuerzas alzaba la cabeza y observaba su cuerpo herido, dándose cuenta de que lo que le había herido no eran balas ni proyectiles, sino las negrísimas letras de la máquina de escribir. Su cuerpo se llenaba de letras y ella sintiendo el palpitar de su corazón buscaba un lugar en el que esconderse de su madre. Súbitamente, vio como el lugar donde se había escondido era letra “Ü”.
Echó los trozos del vidrio a la basura y prestando oído, empezó a quitarlos, recogiendo uno por uno en la palma de su mano que quedaron en su ropa y los tiró al lavamanos.
Tiró los trozos del vaso roto a la basura y comenzó a quitar y a recoger los que habían quedado en sus manos y en su ropa, y los tiró por el lavabo.
Su madre todavía estaba en el pasillo y su aliento lleno de ira se extendía por toda la cocina retorciéndose como la figura de una serpiente venenosa.
Una noche tuvo una pesadilla. Soñaba que sigilosamente entraba de puntillas en la habitación de su madre y lentamente se acercaba a su espalda. Ella estaba sentada de cara a la ventana y por eso no percibía su presencia, poco a poco llegaba a estar cara a cara con ella, pero a pesar de ello, su madre no la veía. Permanecía sentada con la mirada fija en la lejanía y las manos apoyadas en sus rodillas.
—¡Madre! —gritó ella, la llamó, pero su madre no la hacía caso.
Entonces estirando la mano le tocó el hombro y en ese momento, su madre, tambaleándose como una figura inerte, cayó de costado al suelo. Así, con el corazón afligido por el miedo y llorando desconsoladamente se lanzó sobre su madre, intentándola levantar tirando de su brazo, pero dislocándolo del esfuerzo. También la cabeza cayó rodando por el suelo. Poco a poco fue recogiendo los pedazos de su madre y llevándolos a su habitación para, allí, aún muerta de miedo y con los brazos entumecidos, intentar recomponer y encajar sin éxito los trozos descarriados.
Un portazo sonó desde la habitación de su madre, y poco tiempo después la casa se llenó con el sonido de los golpeteos del teclado de la máquina de escribir.
Se sentó suspirando en la silla y comenzó a pensar qué sería aquello que durante tanto tiempo escribía su madre.
Para averiguarlo, una vez entró a escondidas en su habitación y, mientras rebuscaba entre los papeles amontonados, leyó lo que había escrito su madre. Aunque no pudo comprender nada.
Su madre había escrito algo sobre los gorriones.
Pensó que quizás a ella le gustaran los gorriones, o que incluso ella podría ser un gorrión y por eso no la amaba, o, al contrario, no la amaba porque ella no era un gorrión. ¿O sí la amaba?
Sí, a veces la amaba, sobre todo cuando ella se ponía enferma, especialmente cuando tenía fiebre. En esos momentos, aunque solo fuera por unos instantes, ella se olvidaba de su máquina de escribir, no la gritaba ni se paseaba como una loca por toda la casa. Durante esos momentos, su madre clavaba los ojos fijamente en ella, la miraba con aire pensativo y sentaba en la cama a su lado, sin despegar la mirada de ella, utilizando sus fríos labios para cada cierto tiempo tomarle la temperatura. Tras esos momentos, su mirada cansada volvía a apartarse hacia la lejanía. Cuando su madre acercaba sus labios para tomarle la temperatura era imposible sentir calor de ellos, esos mismos labios que ella utilizaba para comprobar la temperatura de la plancha y la humedad de la ropa que recogía del tendedero. Por un momento, pensó qué si muriera, su madre la amaría.
Luego imagino su propia muerte, vio cómo moría… Cómo la colocaban en el interior del ataúd, cómo su madre llorando a lágrima viva se tiraba sobre él.
Parecía extraño que la muerte no fuera de color negro. Era fría y de un color blanco inmaculado como una nebulosa mañana primaveral. Pensó: ¿qué haría ahí dentro de esa densa niebla? ¿Se sentaría, se acostaría? ¿O volaría como los gorriones? No lo sabía. ¿Y cómo iría desde este piso claro hacia ese lugar nebuloso? ¿Le dolería algo, se quedaría sin aliento, o sus piernas y manos serían trituradas por los dientes de una máquina parecida a una picadora de carne que la convertirían en carne picada? Esta idea era bastante aterradora. Con ello en la cabeza parecía que caía noche. ¿O se bajaba la luz de la habitación?
Encendió la luz poniéndose de puntillas y pensó que si muriera su madre lloraría por ella. Porque ya la había visto llorar y gritar con su voz ronca cuando murió su abuela mientras rodeaba el ataúd con sus brazos.
Luego imaginó la muerte de su madre. Veía su imagen tumbada en el ataúd con su rostro pálido, sus ojos pintados con antimonio, y con la expresión de enfado en su cara. Entonces, ella se sentaría junto al ataúd y acariciaría su pálida mejilla. Pensaba recurrentemente en esto, pero cuando llegaba a este punto, no podía soportarlo y sus ojos se llenaban involuntariamente de lágrimas.
Tras avanzar lentamente por el pasillo, su madre entró en la cocina. Parece que allí preparó un poco de café para volver más tarde a la habitación con la taza de café en la mano y no volver a escuchar nada más que el ruido de su máquina.
“Es muy extraño”, pensó, parecía que su madre no estaba sola en su piso, dentro de esa atmósfera tranquila, así como cuando se sentaba durante horas, cuando pasaba pensativamente por el pasillo o cuando estaba cara a cara con su hija. Quizás fuera por eso por lo que no sentía ni las interminables horas ni silencio sepulcral que reinaba en la casa.
Prestó oído detrás de la puerta para escuchar qué ocurría en el pasillo. El silencio sepulcral de la habitación de su madre se extendía totalmente por toda la casa como el agua caliente. Se preguntó qué estaría haciendo su madre ahora en ese ambiente tan tranquilo.
Tal vez no hiciera nada y solo se quedara allí, en la silenciosa habitación con la puerta cerrada, sola, sentada durante horas mirando las paredes…
Parecía que su madre se escondía de alguien en su habitación. Pero la pregunta era ¿de quién? ¿De ella o de su padre? No lo comprendía. Sin embargo, una vez, en una de las peleas que tuvo con su padre, escuchó con sus propios oídos lo que le dijo su madre a su padre con una voz extraña:
− “Déjame en paz. Déjame morir.”
Entonces recordaba cómo lloró aquel día mientras tapaba su cara con la almohada. Pensó que tal vez, en ese momento, su madre había dicho la verdad. Quizás entraba en esa habitación para morir, o tal vez muriera poco a poco ahí sentada.
Sí, su madre deseaba morir, eso era totalmente cierto.
Sentía que los latidos de su corazón disminuían y pensó: ¿Por qué querrá morir? Quizás fuera eso lo que escribía con un deseo tan ardiente, día y noche, ¿era también eso lo que le hacía odiar a su hija, a su esposo y lo que le hacía palidecer día tras día?
Su padre también odiaba esos papelotes. Una vez llegó a llamarlos así. Muy entrada la noche, él abrió la puerta de la habituación en la que ella se encontraba y exclamó: “¡Odio todos tus papelotes!”.
También pensó ¿por qué su padre odiaría tanto a su madre? Se mostraba tan enfadado con ella, como si quisiera escribir que ella le hería. ¿Tal vez también le disparaba a él? Como le disparaba a ella desde su habituación, desde el otro lado de la pared mediante su máquina de escribir negra.
Últimamente su padre miraba a su madre compungido. Después, desesperadamente, fingía tener fiebre, se tumbaba en la cama, y mirando a los ojos de su esposa mientras lloraba a lágrima viva, le preguntaba: ¿no sientes lástima por mí?
Su madre no sentía lastima por él ni cuando se ponía enfermo. Incluso… Al llegar a este punto le oprimió el corazón.
Su madre no habría sentido lástima por su padre ni siquiera, aunque hubiera muerto. Una vez, cuando él le dijo a su esposa: “Quedarías en paz si yo muriera”, ella, con una cara de total inexpresividad, le contestó: “Pero no mueras”. Ahí fue cuando estuvo completamente segura de que ella no sentía lástima, ni si quiera un poco, por su padre.
Una extraña frialdad se apoderó de la tranquilidad de la habitación.
Entonces, se acordó del día en el que huía de esa tranquilidad fría hacia su madre. Fue cuando abriendo la puerta entró en su habitación de puntillas y se quedó estupefacta por lo que vio.
En ese momento, su madre estaba sentada delante del espejo, no detrás de su escritorio, y, mirándose en el espejo, lloraba en silencio…
Escuchó sonidos de hipo desde otra habitación. Su corazón empezó a palpitar rápido. Se levantó y salió al pasillo de puntillas, llegó a la habitación de su madre caminando lentamente y, entonces, abrió la puerta.
Su madre, delante de la ventana, con los brazos cruzados, estaba mirando a lo lejos. Se volvió al escuchar chirrido de la puerta al abrirse y con una voz fría preguntó:
− ¿Qué quieres? − dijo.
− Pensé que estabas llorando.
− No, no lloro-dijo su madre. ¡Y ya basta de perseguirme! La ventana estaba llena de gorriones…
Salió al pasillo, cerró la puerta y miró en el espejo de enfrente.
Pensó que, de hecho, su madre, por lo menos, una vez al día, o cada dos días, la tenía que besar. Como todas las madres en el mundo que besan a sus hijos.
Pensó que quizás se había hartado de besarla.
Bueno, quizás estuviera harta, pero, por lo menos, podría hablar cara a cara con ella.
Se sentaba enfrente de su madre solo cuando desayunaban. Y la conversación era así:
—Te has quedado en los huesos—decía su madre. Y ella sonreía encogiéndose de hombros.
—¿Por qué no comes? — preguntaba.
—No tengo hambre.
—¿Qué nota sacaste ayer?
—Saqué “un cinco” en literatura.
Esta respuesta no varió en absoluto la expresión facial de su madre.
—¡Muy bien! — dijo al final.
Luego, más tarde, con esa misma cara ensimismada y con aire pensativo se vistió y se fue al trabajo.
Por las tardes su madre estaba más furiosa. Primero se quitaba la ropa, se acostaba en la cama con los ojos cerrados, más tarde comía algo a toda prisa e iba a su habitación y no ya salía de ahí. Otra vez la máquina negra empezaba a funcionar y a su vez, comenzaban los disparos.
Pensó: – ¿Desde hace cuánto tiempo que su madre está en esta situación? ¿Qué será lo que la aflige tanto?
Sintió correr un hilo de agua tibia por dentro de su corazón pequeño. Apoyó su cabeza en el respaldo del sofá y descansó un poco. No pasó mucho tiempo hasta que escuchó el ruido de la máquina. Pero esta vez al que disparaba era a otra persona.
Cuando su madre escribía en su máquina se olvidaba del mundo. Hasta sus ojos se tornaban de diferentes colores, su cabello se erizaba, sus dedos se convertían en lápices afilados y su cara recordaba a la cara de un ave salvaje. No, no la de un ave; mejor dicho, la de un león. Sí, se parecía realmente a un león cuando se ponía a escribir.
Se levantó y se acercó hacia la ventana.
Anochecía fuera. Después de un rato, su madre abriría la puerta de su habitación y, con una voz casi mecánica, diría:
—Ya es la hora de dormir—diría, cerraría la puerta y desaparecería. Y ella, en esa habitación oscura, dando vueltas en su cama incómoda y parecida a un cocodrilo de color gris, se quedaría mirando el techo y esperaría a que le entrara el sueño. Pero su sueño solo llegaba si venía su madre.
A veces soñaba que su madre era cariñosa. Le cosía ropas de color rosado y naranja, golpeando la máquina de coser en vez de la máquina de escribir. Luego la vestía, la sentaba en su regazo y le acariciaba su cabello. Al tocarlo, el pelo se le caía … a sus rodillas, al suelo, se quedaba en las palmas y entre los dedos de su madre… Pero esto no le molestaba; al contrario, le relajaba, le daba sueño.
…Se abrió la puerta chirriando. Un rayo de luz entró desde el pasillo a la habitación. Era su madre. Primero pudo ver su cabeza, y luego todo el cuerpo, se acercó a ella con pasos silenciosos y se quedó mirándola de arriba abajo. Temblaba de miedo. No pudo ni abrir los ojos.
Su madre, por un tiempo, permaneció así como si estuviera esperando algo. Luego le susurró al oído:
—¿Otra vez me estás persiguiendo?
—No—dijo ella sin abrir sus ojos pero moviendo la cabeza.
Entonces, su madre, con su mano fría como el hielo, le tapaba la boca. Y ella, ahogándose por falta de aire, se levantó de un salto, y se le cayó el libro que tenía en sus rodillas.
Se había quedado dormida… Sentía frío. Se encogió cruzándose de brazos.
Le entró un medio terrible a consecuencia del pensamiento que le vino a la cabeza, así que saltó del sofá y se dirigió a la habitación de su madre. Abrió la puerta y asomó la cabeza. Ella estaba escribiendo algo como una loca, como siempre…
Entró en la habitación y se dirigió a ella hasta que se colocó delante.
—¿Qué quieres? — paró de escribir un momento, apoyó las gafas en la cabeza y se quedó mirándola con sus ojos apagados, sin brillo.
— Parece que estoy resfriada—dijo.
Para después cruzarse de brazos y comenzar a temblar como de frío. Su madre dio un suspiro y, enojada, le puso la mano en su frente.
—No tienes fiebre—dijo sin dejar de mirarla.
—¿Me tomo la temperatura?
— No, no hace falta.
— Posiblemente va a subir.
— Bueno, veremos si sube—dijo apretando los dientes.
Así que ella bajó la cabeza y se dirigió hacia la puerta, pero cuando llegó al umbral se volvió.
—Me siento mal. Tengo náuseas y frío —dijo.
—Toma un poco de zumo de limón y tápate para no enfriarte—dijo su madre.
Tras escuchar su respuesta, salió de la habitación y cerró la puerta. Cerró fuertemente sus pequeños puños. Volvió a su habitación y abrió las ventanas de par en par. Como la ventana estaba llena de gorriones, al abrirla, estos salieron volando trinando. Aunque ya había llegado la primavera todavía se sentía el frío del invierno.
Permaneció delante de la ventana por un tiempo, con su vestido fino puesto, temblando de frío y sintiendo como el viento despeinaba su pelo… Sentía como el frío llegaba hasta sus huesos. Deseaba caer enferma y que el mercurio del termómetro agrietara el cristal y saliera a chorros de tanta temperatura.
¡O quizás saltaría por la ventana! Imaginó cómo subía a la barandilla de la ventana y cómo la saltaba, y veía en su mente cómo su cabello y la falda de su vestido, moviéndose de un lado para otro, iban hacia abajo. Imaginaba también cómo su madre, alertada por el fuerte ruido, se levantaba tropezando y salía corriendo.
Se le hizo un nudo en la garganta y sus ojos se llenaron de lágrimas. Más tarde pensó que quizás su madre no vendría nunca… Dejaría su máquina por un momento, se asomaría por la ventana, daría un suspiro, cerraría la ventana, pondría sus gafas y seguiría escribiendo como una loca…
Se asomó hacia abajo poniéndose de puntillas. Se trastabillo mientras le daba vueltas a la cabeza con sus pensamientos. Estuvo a punto de caer al suelo pero se agarró hábilmente a la barandilla, y así mantuvo el equilibrio. Cerró la ventana, volvió a su habitación con el corazón palpitando y se sentó en el borde del sofá.
La ventana de su habitación estaba llena de gorriones, como siempre… Por las mañanas se posaban ahí por las migas de pan que arrojaba su madre. Se las comían y movían rápidamente sus cabezas de un lado para otro, muy contentos, saltando por encima unos de otros, parecía que jugaban a la pídola. A veces desde el otro lado del cristal de la ventana con sus ojos pequeñitos como un puntito negro, se la quedaban mirando silenciosamente y le sonreían con perfidia.
Por las mañanas, su madre se levantaba y aún con su cara de sueño iba directamente a la cocina, cogía un trozo de pan, arrojaba las migas en la barandilla de la ventana, apoyaba la cabeza en la ventana y miraba cómo los pájaros las picoteaban.
Los sonidos de los gorriones al picotear se entremezclaron con el ruido de su máquina de escribir… Se le cortó la respiración… Se levantó y caminando lentamente, como si se pusiera en posición de caza, se acercó a la ventana, giró cuidadosamente la manija de la ventana y la abrió…
Los gorriones estaban muy cerca… sin hacerle caso, saltaban gorjeando…
Tocó con la mano a la barandilla de la ventana, y los gorriones salieron volaron revoloteando…
Pero no todos, su palma no se había quedado vacía, por fin pudo agarrar uno de los gorriones. El frágil cuerpecito del gorrión, suave como la seda, le cosquilleaba en su palma. Su cabecita, del tamaño de un guisante, se movía de un lado para otro, se quedaba mirándola fijamente, con sus ojitos negros y parecía que le sonreía. Pero la ira que corría por todo su cuerpo la descargó en el gorrión que tenía en la palma de su mano. Apretó su mano con tanta fuerza que la cabeza de la pequeña ave se dobló. Después abrió la mano y dio la vuelta al cuerpecito muerto del gorrión en su mano.
Aquella expresión parecida a una sonrisa todavía permanecía en la carita del gorrión. Apretó su cabecita con sus dedos y, como si diera la vuelta a una llave, la arrancó de raíz y fue a la cocina a tirarla a la basura. Al volver a su habitación sentía que le temblaban las rodillas. Se sentó en el sofá y se miró las manos que también estaban templando.
Al poco tiempo llegó su padre. Estaba enojado otra vez. Y, al parecer, también estaba ebrio. Le dio un beso en la mejilla con su cara peluda, para a continuación, sentarse en su lugar de siempre, en el sillón que estaba enfrente de la televisión.
Se sentó al lado de su padre y apoyó su cabeza en su pecho. La camisa de su padre estaba mojada.
—Hace mucho frío en casa—dijo su padre. Luego la besó en la frente y ella pudo percibir su olor a sudor.
Ya por la mañana no se percibía el sonido de la máquina de escribir, ni de la televisión. Parecía que no había nadie en casa.
Se levantó, se puso las zapatillas de casa y estirándose para desperezarse, salió al pasillo. Al ver abierta la puerta de la habitación de su padre se asombró y asomó la cabeza.
La habitación no estaba igual. Parecía como si hubiera cambiado. La máquina había desaparecido. Y su escritorio, como un objeto abandonado, había cambiado de lugar, ahora se encontraba en un rincón de la estancia. Ni siquiera estaba ese espejo en que se miraba su madre. Parecía como si hubieran desaparecido las cosas de su madre. Su sillón estaba en el centro de la habitación, y ahí se había sentado su padre, y cubría con sus manos su cara. Estaba fumando, y al ver a su hija se levantó. Ella pudo ver cómo sus ojos se tornaron en rojo.
– ¿Adónde ha ido? —preguntó ella refiriéndose a su madre.
—No lo sé—dijo mientras al mismo tiempo que se encogía de hombros, y la miraba con su típica cara de infeliz.
Ambos se quedaron abrazados por un tiempo, demasiado tristes.
La atmósfera en torno a la ventana era de tranquilidad y sosiego. Ya no se escuchaba el trino de los gorriones… Se dio la vuelta, miró hacia la ventana y entendió a dónde se había ido su madre. Sus ojos se llenaron de lágrimas.
Su madre se había ido con los gorriones…
FIN
1990
La traductora es Tutuxanim Yunusova
El editor es Francisco Capilla Martín